Un concierto de Julio Iglesias no es ninguna broma. El que el divo latino ofreció el miércoles en Cambados, mucho menos. La sombra del cantante se alarga como el cable de su micrófono y deja tras de sí un rico anecdotario que le une a su público, construyendo entre todos un fenómeno digno de estudio.
Ahí están Karina Falagan y su viaje de ida y vuelta en tren a León con un cuadro bajo el brazo que regalar a su ídolo. Un arcano a desentrañar, sin duda, al igual que la heterogénea composición del respetable que, en número de 5.000, se rindió a sus encantos. Los más socarrones bromeaban con la idea de que la laca, el Grecian 2.000 y el bronceado náutico se impondrían en Fefiñáns. El humo de inequívoco aroma dulzón que se adueñó durante toda la noche de una de las esquinas de la plaza demostró, sin embargo, que allí había algo más que un muestrario estival de Christian Dior.
Julio, muy animoso desde el principio, se mostró de lo más dicharachero. La indumentaria, impecable y rigurosamente negra, estaba garantizada. Normal. En una carpa se llegaron a planchar 36 trajes -es de suponer que también los vestidos de las chicas del coro- aunque nuestro hombre vistió solo tres. Arreglado el reto de la percha, Iglesias se lanzó a un trepidante diálogo con su «pueblo». En una de estas se atrevió con una disquisición -«Venir por las carreteras de Galicia hoy es un privilegio, tenemos todo hecho, solo necesitamos el coraje de saber que un país progresa cuando progresan los de arriba»- que pudo haberle llevado a cualquier sitio. Julio se las arregló para recomponer el inquietante discurso con su receta contra la crisis: «Los políticos de la izquierda y los de la derecha, lo que tienen que hacer es cantar juntos». Por algo le apellidan el más grande.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





































































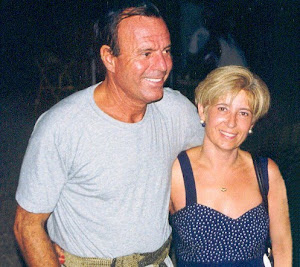























No hay comentarios:
Publicar un comentario